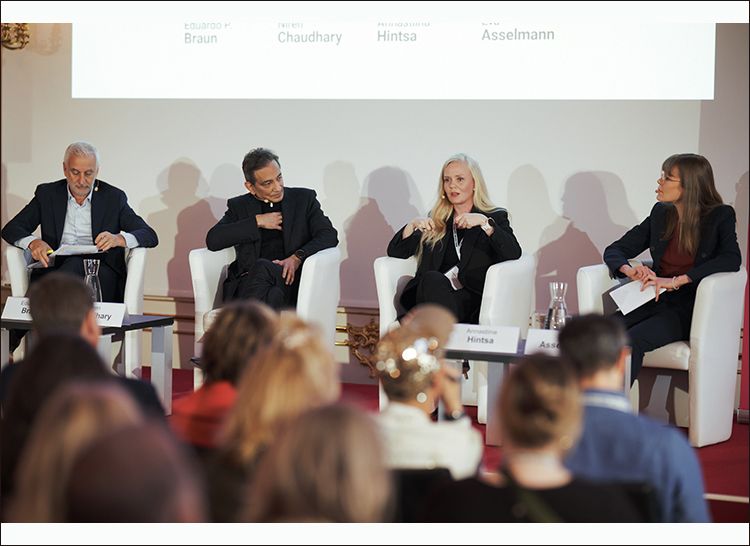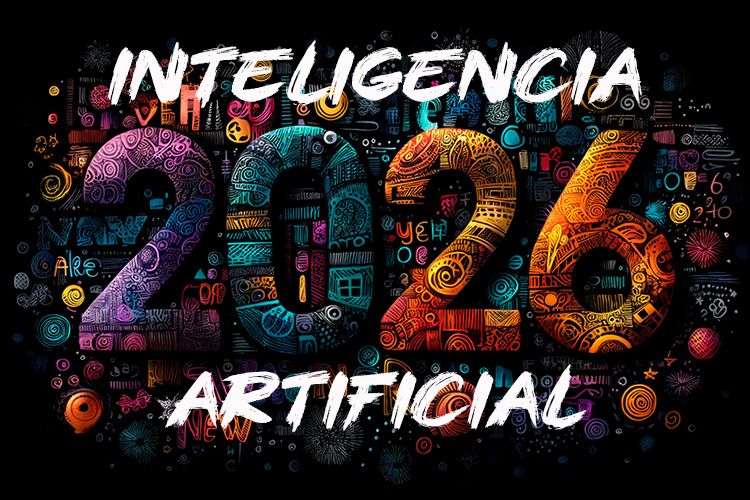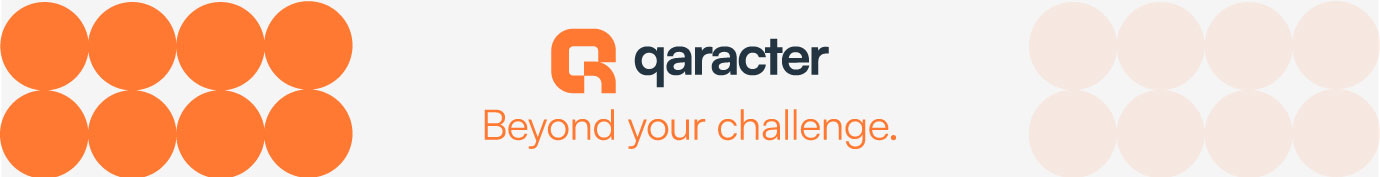El poder (y la trampa) del feedback digital

Con motivo de la publicación del libro "Like: The Button That Changed the World", la experta en innovación y estrategia Rita McGrath conversa con su coautor, Martin Reeves, quien parte de la premisa de que un gesto aparentemente trivial –como dar un "like"– ha transformado la forma en que nos comunicamos, creamos y hacemos negocios. Un sencillo botón, que se pulsa miles de millones de veces cada día, ha demostrado su capacidad de redefinir el estatus social, impulsar comunidades creativas y desencadenar nuevas formas de transacción.
Reeves, presidente del BCG Henderson Institute, reflexiona sobre cómo un símbolo familiar se convirtió en el canal perfecto para introducir un cambio tecnológico disruptivo. De hecho, muchas innovaciones prosperan no porque sean radicalmente nuevas, sino porque se presentan con un lenguaje cotidiano y reconocible. El éxito del “me gusta” encaja en esa lógica: no hizo falta manual de instrucciones.
El libro de Reeves y Bob Goodson desmonta el mito de los héroes solitarios de la innovación. La historia del “me gusta” es, en realidad, la de un proceso colectivo y caótico, en el que participaron decenas de actores que iban resolviendo problemas técnicos inmediatos. Nadie imaginó en ese momento que se estaba diseñando el núcleo de un modelo de negocio multimillonario. Para Reeves, esto confirma que la innovación es menos el resultado de planes maestros y más fruto de la serendipia, la diversidad y la colaboración.
Una de las consecuencias más profundas del botón fue la transformación de las redes sociales en plataformas publicitarias. Al convertir las preferencias de los usuarios en datos explotables, se creó un modelo de negocio basado en la atención y no exento de problemas: los “me gusta” pueden expresar afinidad real, pero también manipulación, deseo de agradar o identidades fingidas. Esto abrió la puerta a fenómenos como las “granjas de likes” y el auge de los "influencers".
El botón “me gusta” también encarna los dilemas de la economía de la atención: muchas plataformas eliminaron el “no me gusta” porque podía reducir la retención de usuarios, algo que –para Reeves–, evidencia cómo la búsqueda de rentabilidad tiende a moldear la arquitectura digital hacia el refuerzo positivo y la adicción a la dopamina.
La conversación trasciende el tema del libro para abordar la estrategia empresarial en un contexto de disrupción tecnológica y política.
Contenido sólo para suscriptores
El contenido completo de este artículo sólo está disponible para suscriptores. Por favor, haz clic aquí a continuación para ver las opciones de suscripción disponibles:
Si ya tienes una suscripción activa, inicia sesión aquí:
Últimos artículos