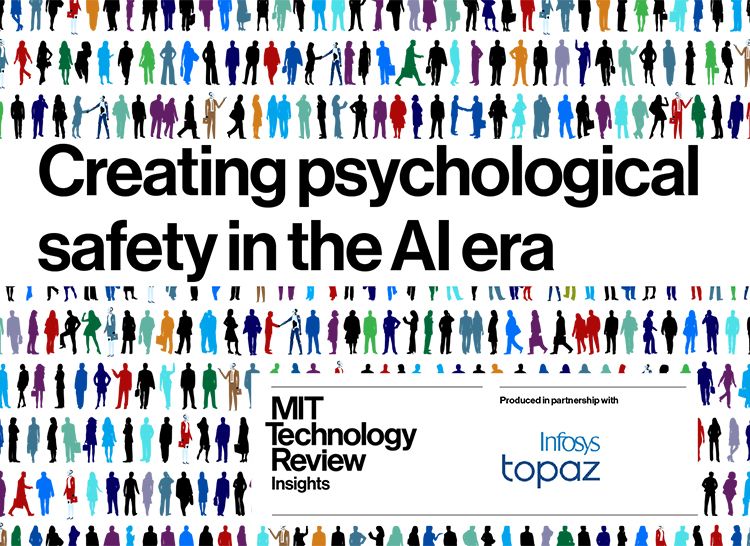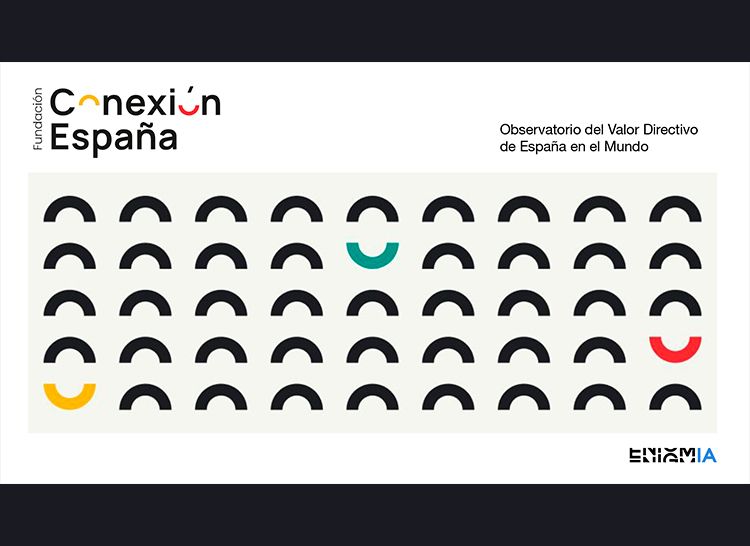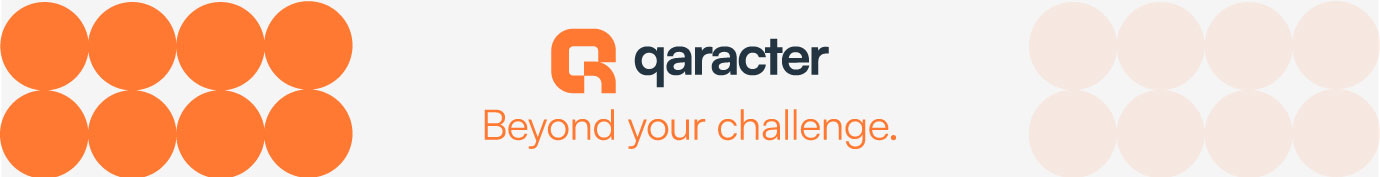Emilio J. Castilla: la paradoja de la meritocracia

Emilio J. Castilla explora por qué la meritocracia, aunque muy valorada, suele fallar en la práctica. El profesor de MIT señala que definir el mérito de forma consistente es difícil: los criterios varían entre directivos y se ven atravesados por sesgos conscientes e inconscientes que afectan la contratación, la promoción y la compensación. Incluso declarar una organización como “meritocrática” puede legitimar desigualdades (la paradoja de la meritocracia).
Un error común de los líderes es copiar las “mejores prácticas” sin analizar los problemas específicos de su empresa, lo que perpetúa sesgos en las evaluaciones, el acceso a mentoría o las promociones. Además, el hecho de contar con procesos formales no garantiza la justicia. Las investigaciones muestran que las mujeres y las minorías reciben menores recompensas que los hombres blancos con idéntico desempeño.
Según el autor de "The Meritocracy Paradox", medir el mérito con total objetividad es casi imposible, pero sí es posible reducir los sesgos mediante definiciones claras, entrevistas estructuradas, uso de datos y monitoreo continuo.
Castilla sostiene que la meritocracia no ha de verse como un estado alcanzado, sino como un proyecto permanente que exige vigilancia, transparencia y rediseño constante para acercarse a su promesa de justicia, equidad y eficiencia organizacional. En su libro, fundamentado en investigaciones empíricas, desarrolla un marco para mejorar los procesos de evaluación basados en el mérito, que puede ser aplicado por directivos, reclutadores y profesionales de recursos humanos de cualquier sector.
Además, gracias a "The Paradox Meritocracy" ha sido nominado como finalista del Thinkers50 Talent Award 2025, un prestigioso reconocimiento a los líderes intelectuales que ponen de relieve las complejidades y oportunidades del dinámico mercado del talento.
Emilio J. Castilla en conversación con Renee Bales*_
La equidad y la justicia en los procesos de selección y promoción son altamente valoradas, pero las investigaciones muestran consistentemente que las organizaciones que intentan adherirse a estos ideales a menudo refuerzan las mismas desigualdades que prometen superar. En The Meritocracy Paradox, el profesor del MIT Emilio J. Castilla explica por qué la meritocracia falla y cómo se pueden implementar estrategias de gestión más equitativas.
Basándose en investigaciones empíricas, desarrolla un marco para mejorar los procesos de evaluación basados en el mérito que pueden aplicar directivos, reclutadores y profesionales de recursos humanos en cualquier sector. En esta entrevista, Castilla y Renee Bales analizan los puntos fuertes y las limitaciones de la meritocracia, el estado actual de las prácticas de evaluación basadas en el mérito, y más.
RENEE BALES: The Meritocracy Paradox sostiene que la meritocracia, aunque muy valorada en teoría, a menudo falla en la práctica. ¿Por qué es tan difícil lograr una verdadera meritocracia pese a su enorme atractivo?
EMILIO J. CASTILLA: Hay varias razones entrelazadas por las que los intentos de construir organizaciones verdaderamente meritocráticas pueden salir mal, a pesar de su atractivo teórico. Una de ellas es la dificultad inherente de definir el mérito de manera consistente en toda una organización.
Mi investigación con Aruna Ranganathan de la Universidad de California, Berkeley, demuestra que los directivos, incluso dentro de la misma organización, pueden tener ideas muy diferentes sobre lo que constituye el mérito, y también distintos enfoques para evaluarlo. Lo que un manager ve como evidencia de talento o potencial, otro puede descartarlo o subestimarlo. Estas variaciones significan que las decisiones supuestamente basadas en el mérito a menudo son subjetivas e inconsistentes, lo cual socava la promesa de la justicia que está en el corazón de la meritocracia.
Las decisiones supuestamente basadas en el mérito a menudo son subjetivas e inconsistentes, lo cual socava la promesa de la justicia que está en el corazón de la meritocracia
Luego está la cuestión del sesgo. Estos, ya sean explícitos o inconscientes, pueden llegar a influir en las decisiones de trabajo de cada etapa: desde quién es entrevistado o contratado, hasta quién es promovido o recompensado por un rendimiento excelente. Muchos estudios han demostrado que los sesgos contra diversos grupos –incluidas mujeres, personas negras, inmigrantes, personas con discapacidades y miembros de la comunidad LGBTQ+, entre otros– pueden perjudicar a estos colectivos, incluso en organizaciones que dicen valorar el mérito.
 Paradójicamente, decir que una organización es meritocrática puede incluso intensificar los efectos de esos sesgos en los sistemas de gestión del talento. En un conjunto de experimentos que realicé con Stephen Benard, de la Universidad de Indiana, descubrimos que los participantes tendían a otorgar mayores bonificaciones a empleados hombres que a empleadas con rendimientos similares si se les decía que la organización para la que estaban tomando decisiones se guiaba por la meritocracia y la equidad. Esto es lo que llamamos la paradoja de la meritocracia: declarar a una organización meritocrática puede generar una falsa sensación de justicia y objetividad, lo que a su vez legitima conductas sesgadas. Esta dinámica es consistente con un fenómeno psicológico conocido como "moral credentialing", donde personas a las que se les ha dado la oportunidad de sentirse virtuosas (en este caso, al asegurarles que forman parte de una organización que valora la meritocracia y la justicia) son más propensas a comportarse después de maneras menos virtuosas.Declarar a una organización meritocrática puede generar una falsa sensación de justicia y objetividad, lo que a su vez legitima conductas sesgadas
Paradójicamente, decir que una organización es meritocrática puede incluso intensificar los efectos de esos sesgos en los sistemas de gestión del talento. En un conjunto de experimentos que realicé con Stephen Benard, de la Universidad de Indiana, descubrimos que los participantes tendían a otorgar mayores bonificaciones a empleados hombres que a empleadas con rendimientos similares si se les decía que la organización para la que estaban tomando decisiones se guiaba por la meritocracia y la equidad. Esto es lo que llamamos la paradoja de la meritocracia: declarar a una organización meritocrática puede generar una falsa sensación de justicia y objetividad, lo que a su vez legitima conductas sesgadas. Esta dinámica es consistente con un fenómeno psicológico conocido como "moral credentialing", donde personas a las que se les ha dado la oportunidad de sentirse virtuosas (en este caso, al asegurarles que forman parte de una organización que valora la meritocracia y la justicia) son más propensas a comportarse después de maneras menos virtuosas.Declarar a una organización meritocrática puede generar una falsa sensación de justicia y objetividad, lo que a su vez legitima conductas sesgadas
En última instancia, aunque la meritocracia es un ideal sumamente atractivo –prometiendo justicia, igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talento y el esfuerzo– la realidad es que las organizaciones operan dentro de estructuras sociales más amplias que pueden perpetuar la desigualdad y los privilegios en el lugar de trabajo. Sin un diseño cuidadoso y una supervisión constante, los sistemas meritocráticos pueden reforzar, en lugar de abordar, esas desigualdades.
Sin un diseño cuidadoso y una supervisión constante, los sistemas meritocráticos pueden reforzar, en lugar de abordar, las desigualdades
R.B.: Tras las décadas de investigación invertidas para escribir el libro, ¿cuál dirías que es el error más común que cometen los líderes al intentar implementar prácticas de contratación y promoción basadas en el mérito?
E.J.C.: Uno de los errores más comunes y costosos que observo es que los líderes se apresuran demasiado a aplicar soluciones sin tomarse antes el tiempo de entender los problemas reales o desafíos específicos de su propia organización. A esto lo llamo la “trampa de las mejores prácticas”.
Lo que suele ocurrir es que los ejecutivos y directivos miran lo que hacen otras empresas conocidas o exitosas –quizá lanzar un nuevo programa de diversidad, añadir al sitio web una declaración de misión audaz sobre la igualdad de oportunidades, o adoptar algún sistema popular de evaluación del desempeño– y copian esas iniciativas sin parar a preguntarse: “¿Esto aborda nuestros problemas específicos?”.
Es algo así como ver que tu vecino cambia el silenciador de su coche y pensar: “¡Yo también debería hacerlo!”. Pero tal vez tu coche no necesita un silenciador nuevo; tal vez necesite frenos nuevos o un cambio de aceite. No harías una reparación sin averiguar primero qué está realmente mal, y las organizaciones deberían tratar sus sistemas de talento de la misma forma.
En mi investigación, he descubierto que cada organización tiene su propio conjunto de barreras, sesgos ocultos y desafíos de gestión del talento. Por ejemplo, una compañía puede tener criterios poco claros para las promociones, lo que permite que las impresiones subjetivas influyan demasiado. Otra puede tener acceso desigual a mentoría o a asignaciones con alto grado de visibilidad, que son cruciales para el avance en la carrera profesional. Otra puede enfrentar evaluaciones de desempeño sesgadas que sistemáticamente subestiman las contribuciones de ciertos grupos. Otro gran error es asumir que simplemente tener procesos formales para reclutar, contratar y evaluar el desempeño automáticamente los hace justos
 Otro gran error es asumir que simplemente tener procesos formales para reclutar, contratar y evaluar el desempeño automáticamente los hace justos o basados en el mérito. En realidad, mi investigación muestra que los sesgos y las ineficiencias pueden filtrarse fácilmente en estos sistemas, produciendo resultados que socavan la meritocracia en lugar de fortalecerla. Por ejemplo, en mi estudio de una gran organización de servicios en EE.UU. –que había implementado un sistema de recompensa del desempeño diseñado para traducir las evaluaciones en bonificaciones y aumentos salariales–, descubrí que incluso cuando los empleados recibían las mismas puntuaciones de desempeño, las mujeres y las minorías raciales recibían sistemáticamente aumentos salariales menores que los hombres blancos. Este fenómeno, que llamo sesgo en la recompensa del desempeño (performance-reward bias), subraya cómo los procesos formales de gestión del talento pueden perpetuar la desigualdad laboral basada en factores no meritocráticos, aun cuando los criterios formales parecen neutrales en el papel.
Otro gran error es asumir que simplemente tener procesos formales para reclutar, contratar y evaluar el desempeño automáticamente los hace justos o basados en el mérito. En realidad, mi investigación muestra que los sesgos y las ineficiencias pueden filtrarse fácilmente en estos sistemas, produciendo resultados que socavan la meritocracia en lugar de fortalecerla. Por ejemplo, en mi estudio de una gran organización de servicios en EE.UU. –que había implementado un sistema de recompensa del desempeño diseñado para traducir las evaluaciones en bonificaciones y aumentos salariales–, descubrí que incluso cuando los empleados recibían las mismas puntuaciones de desempeño, las mujeres y las minorías raciales recibían sistemáticamente aumentos salariales menores que los hombres blancos. Este fenómeno, que llamo sesgo en la recompensa del desempeño (performance-reward bias), subraya cómo los procesos formales de gestión del talento pueden perpetuar la desigualdad laboral basada en factores no meritocráticos, aun cuando los criterios formales parecen neutrales en el papel.
Además, muchos líderes no se dan cuenta de cuán profundamente las fuerzas sociales existentes pueden moldear quién tiene acceso a las oportunidades en primer lugar. Incluso si crees que tu proceso de promoción es justo en el papel, ciertos grupos pueden haber enfrentado barreras mucho antes de entrar en tu canal de selección –como menos posibilidades de asumir proyectos de alta visibilidad o menos patrocinadores que los respalden–.
Por lo tanto, el mayor error es confundir soluciones rápidas y gestos simbólicos con un cambio real y estructural para abordar los desafíos de la meritocracia. Si de verdad los líderes quieren construir sistemas de gestión de talento basados en el mérito, deben comenzar mirando hacia adentro: recopilando y analizando datos, escuchando a empleados y directivos, examinando cada paso de sus procesos de reclutamiento, contratación, evaluación del desempeño, promoción y compensación, y preguntarse dónde podrían estar filtrándose sesgos y otras ineficiencias. Solo entonces deberían diseñar soluciones adaptadas a los retos específicos de su organización.La verdadera meritocracia no se trata de adoptar las mejores prácticas de moda, sino de hacer el trabajo paciente, y a menudo incómodo, de asegurar que cada empleado tenga una oportunidad genuina e igual de triunfar
La verdadera meritocracia no se trata de adoptar las mejores prácticas de moda, sino de hacer el trabajo paciente, y a menudo incómodo, de asegurar que cada empleado tenga una oportunidad genuina e igual de triunfar.
R.B.: ¿Cómo han influido en tu perspectiva sobre este tema tus propias experiencias con procesos de selección basados en el mérito durante tu trayectoria académica?
E.J.C.: Mis experiencias en el ámbito académico han marcado profundamente mi manera de pensar sobre la meritocracia –no solo en teoría, sino en la práctica–. La academia suele afirmar ser un bastión de la evaluación basada en el mérito y de las recompensas consecuentes: hablamos de que “las mejores ideas son las que llegan a la cima”, de “admitir a los estudiantes más talentosos” y premiar a los académicos más meritorios. Sin embargo, en realidad hemos visto de primera mano cuán lejos pueden estar estos sistemas del ideal.
Junto con Ethan J. Poskanzer, de la Universidad de Colorado realicé un estudio sobre las admisiones por legado (legacy admissions) –la práctica de dar preferencia a los hijos de antiguos alumnos– en un colegio muy selectivo del noreste de Estados Unidos (y no me refiero al MIT, que no aplica esta preferencia). Descubrimos que los solicitantes con legado recibían una ventaja considerable en las decisiones de admisión, y que esta ventaja beneficiaba abrumadoramente a estudiantes blancos y de familias más adineradas.
Aún más impactante fue lo que descubrimos sobre por qué esta práctica puede persistir. No se trataba solo de una cuestión de tradición o lealtad, o de la calidad de los solicitantes que la práctica había promovido, sino que había incentivos económicos claros. Los estudiantes con legado, en promedio, tenían menor probabilidad de requerir ayuda financiera si se matriculaban en el colegio, y, después de graduarse, tenían más probabilidad de donar. En otras palabras, lo que se presentaba como un proceso selectivo (impulsado por el mérito) estaba, en realidad, moldeado por consideraciones financieras y privilegios preexistentes.
Ese estudio me hizo ver lo fácil que es que sistemas que supuestamente recompensan el logro individual acaben reforzando desigualdades sociales y económicas en su lugar. También refleja lo que he observado durante toda mi carrera: las formas sutiles en que las organizaciones (incluidas universidades y colegios) hablan de “mérito” mientras mantienen al mismo tiempo prácticas que pueden favorecer a ciertos grupos de candidatos, poniendo en riesgo lo que considero una de las condiciones clave para la implementación exitosa de la meritocracia: la igualdad de oportunidades para todos. Ningún sistema –por bien intencionado que sea– es inmune al sesgo, a las barreras o a las preferencias
En un sentido más amplio, estas experiencias me han demostrado que ningún sistema –por bien intencionado que sea– es inmune al sesgo, a las barreras, o a las preferencias. Incluso en la academia, que se enorgullece de su justicia y objetividad, el acceso a mentoría, a oportunidades de investigación o a redes prestigiosas, muchas veces depende de conexiones informales y reglas no escritas, más que exclusivamente del talento.
Todo esto ha reforzado mi convicción de que, para crear sistemas verdaderamente justos y meritocráticos, no basta con declararlos “meritocráticos” o llamarlos “gestión estratégica del talento”, y asumir que van a funcionar como se espera. Hay que profundizar, cuestionar quién se beneficia y quién no, y por qué, y revisar continuamente y rediseñar nuestros procesos de gestión del talento para alinearlos con nuestros valores. Mi trayectoria académica –tanto como investigador como alguien que ha navegado por estos sistemas personalmente– me ha hecho muy consciente de cuánto esfuerzo requiere pasar del ideal de la meritocracia a la realidad de la misma. La meritocracia siempre es un trabajo en progreso: difícil de lograr en la práctica y que exige un esfuerzo y una vigilancia constantes para sostenerse.La meritocracia siempre es un trabajo en progreso
R.B.: En el libro argumentas que la definición de “mérito” o “talento” que tienen los reclutadores suele ser subjetiva, lo que conduce a sesgos en los procesos de contratación y promoción. En tu opinión, ¿es posible medir el mérito de forma objetiva? Si es así, ¿qué pasos pueden dar los reclutadores para establecer una definición más objetiva?
 E.J.C.: En muchos contextos, puede que nunca sea completamente posible medir el mérito de forma totalmente objetiva. Como explico en The Meritocracy Paradox, lo que cuenta como “mérito” depende, hasta cierto punto, de la percepción de quien evalúa. Implica juicios sobre lo que significa ser talentoso, el potencial, el encaje cultural, las cualidades de liderazgo… Todos factores que fácilmente pueden verse influidos por impresiones subjetivas, sesgos existentes y expectativas culturales no explícitas. Para los reclutadores y líderes, un primer paso crucial es aclarar y definir lo que realmente significa “mérito” en el contexto de un puesto específico
E.J.C.: En muchos contextos, puede que nunca sea completamente posible medir el mérito de forma totalmente objetiva. Como explico en The Meritocracy Paradox, lo que cuenta como “mérito” depende, hasta cierto punto, de la percepción de quien evalúa. Implica juicios sobre lo que significa ser talentoso, el potencial, el encaje cultural, las cualidades de liderazgo… Todos factores que fácilmente pueden verse influidos por impresiones subjetivas, sesgos existentes y expectativas culturales no explícitas. Para los reclutadores y líderes, un primer paso crucial es aclarar y definir lo que realmente significa “mérito” en el contexto de un puesto específico
Pero esto no significa que debamos rendirnos. Incluso si no podemos lograr una objetividad perfecta, podemos esforzarnos para lograr que nuestros sistemas de gestión del talento sean lo más justos y consistentes posible. Para los reclutadores y líderes, un primer paso crucial es aclarar y definir lo que realmente significa “mérito” en el contexto de un puesto específico. En lugar de apoyarse en nociones vagas de “talento” o “calidad estelar”, las organizaciones deberían desglosar los puestos en habilidades y competencias específicas y medibles, y luego asegurarse de que los criterios de evaluación estén alineados con estos requisitos claramente definidos.
Después, es esencial estandarizar las evaluaciones y los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, las entrevistas estructuradas, en las cuales a cada candidato se le hace un conjunto similar de preguntas relevantes para el puesto y se le evalúa según la misma rúbrica, han demostrado reducir el sesgo y mejorar la validez predictiva, en comparación con entrevistas más libres o no estructuradas.
Las empresas también deberían recopilar y analizar los datos sobre contratación, ascensos y remuneraciones para detectar patrones de sesgos potenciales u otras desigualdades e ineficiencias no intencionadas. Este tipo de monitoreo continuo ayuda a las organizaciones a detectar problemas temprano y ajustar sus prácticas conforme sea necesario.Las empresas deberían recopilar y analizar los datos sobre contratación, ascensos y remuneraciones para detectar patrones de sesgos potenciales u otras desigualdades e ineficiencias no intencionadas
Finalmente, es importante reconocer que incluso los sistemas bien diseñados no operan en el vacío. Las estructuras y dinámicas sociales más amplias suelen determinar quién tiene acceso a oportunidades, redes y credenciales en primer lugar. Las organizaciones deben ser conscientes de estas barreras y considerar cómo expandir el acceso a las oportunidades; por ejemplo, replanteando los requisitos de títulos universitarios, ofreciendo acceso equitativo a mentoría y diseñando canales inclusivos. Es importante reconocer que incluso los sistemas bien diseñados no operan en el vacío. Las estructuras y dinámicas sociales más amplias suelen determinar quién tiene acceso a oportunidades, redes y credenciales en primer lugar
En resumen, aunque una medida puramente objetiva del mérito puede ser una meta inalcanzable, las organizaciones sí pueden y deben trabajar hacia una mayor justicia y rigor en cómo definen y evalúan el talento. Esto implica alejarse de juicios basados en corazonadas o en el carisma, e invertir en enfoques analíticos fundamentados en datos que reflejen fielmente los valores de un sistema meritocrático, y no solo la etiqueta. Es algo que explico con más detalle en mi libro.
R.B.: El libro se publica en un momento en el que algunos sectores en Estados Unidos están intentando dar marcha atrás a los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). ¿Cuál es tu perspectiva sobre el futuro de la justicia y la inclusión en las prácticas de contratación y promoción?
E.J.C.: La investigación es clara: los sesgos, muchas veces inconscientes, pueden infiltrarse de manera rutinaria en las decisiones de gestión de personas, desde la contratación y la promoción hasta la compensación y el acceso a oportunidades de alto impacto. Lo mismo sucede con los procesos sociales y las barreras que pueden interferir en las estrategias eficientes de gestión del talento de las organizaciones. Además, simplemente llamar a tu organización “meritocrática” no la convierte en tal. De hecho, como abordo en The Meritocracy Paradox y comenté anteriormente, usar esa etiqueta puede a veces empeorar el sesgo, al dar a las personas una falsa sensación de objetividad y justicia.
A pesar del retroceso actual de las iniciativas DEI en algunos ámbitos, mantengo un optimismo moderado respecto al futuro de la justicia y la inclusión en las organizaciones. A largo plazo, creo que las que construyan sistemas verdaderamente meritocráticos –es decir, sistemas que ofrezcan a cada empleado una oportunidad genuina de triunfar independientemente de su origen– tendrán una clara ventaja competitiva clara.
Atraer, desarrollar y retener al mejor talento requiere lanzar la red lo más ampliamente posible y asegurar que las oportunidades no estén limitadas por sesgos o patrones históricos de exclusión. Las empresas que se aferren a las prácticas de “el club de los viejos conocidos” o que permitan que los sesgos no controlados influyan en sus decisiones pueden hallarse en una seria desventaja, tanto para atraer talento de primer nivel como para adaptarse a un mundo diverso y cambiante.
A pesar del retroceso actual de las iniciativas DEI en algunos ámbitos, las organizaciones que construyan sistemas que ofrezcan a cada empleado una oportunidad genuina de triunfar, independientemente de su origen, tendrán una clara ventaja competitiva clara
Además, hoy muchos trabajadores jóvenes valoran mucho la equidad, la transparencia y la inclusión. Las organizaciones que ignoren estas expectativas corren el riesgo de alienar no solo a potenciales talentos, sino a sus futuros líderes.
Dicho esto, crear sistemas justos e inclusivos no se trata solo de mantener un conjunto de programas o de cumplir un requisito, sino de un trabajo más duro para construir prácticas de gestión del talento sólidas, consistentes y transparentes. Se trata de definir el mérito lo más claramente posible y evaluarlo rigurosamente, de estar alerta al sesgo en cada paso, y de asegurar que el acceso a asignaciones clave y oportunidades de ascenso sea equitativo. Esto requiere recopilar y analizar datos no solo sobre los procesos de gestión del talento que emplea la organización, sino también sobre sus resultados de empleo.
Al final, la meritocracia y la inclusión no son objetivos opuestos sino profundamente interconectados. La verdadera meritocracia –esa que realmente recompensa el talento y el esfuerzo– es imposible sin inclusión. Requiere compromiso continuo y monitoreo y análisis constantes, no solo eslóganes.
Aunque el camino a recorrer pueda resultar desafiante, creo que las organizaciones cuyos líderes asuman este trabajo de forma reflexiva y persistente estarán en mejor posición para prosperar –y para cumplir con la promesa de ser lugares de trabajo justos y verdaderamente meritocráticos–.
R.B.: ¿Te gustaría compartir algún pensamiento final?
E.J.C.: No todo el mundo sabe que el uso de sistemas basados en el mérito en el empleo es un concepto muy antiguo. Por ejemplo, alrededor del 200 a. C., las dinastías Han y Qin en China reconocieron la necesidad de contar con funcionarios gubernamentales competentes para administrar el creciente imperio chino. Así que desarrollaron lo que hoy llamaríamos exámenes de servicio civil para identificar a individuos talentosos, con independencia de su origen. Este movimiento temprano hacia la evaluación de las personas en función de su capacidad, y no del lugar de nacimiento, fue revolucionario en su momento.
En las sociedades occidentales modernas, el surgimiento de sistemas basados en el mérito se consideró, de manera similar, como una alternativa progresista a los sistemas basados en la aristocracia, la clase social, el clientelismo o la corrupción abierta. Aunque hoy, legítimamente, criticamos las muchas formas en las que la meritocracia falla en la práctica, originalmente se la veía como un paso radical hacia la equidad y la oportunidad para todos.
Curiosamente, el término “meritocracia” proviene de una novela satírica de mediados del siglo XX, que fue muy crítica con el concepto y con su potencial de crear nuevas formas de desigualdad e injusticia. Y, de hecho, como exploro en The Meritocracy Paradox, los sistemas meritocráticos y otros denominados sistemas de gestión del talento pueden crear o reproducir privilegios si no se diseñan cuidadosamente y se someten a escrutinio constante.
Pero, a pesar de sus defectos y de los riesgos reales de reforzar desigualdades, sigo creyendo que la meritocracia es un ideal por el que vale la pena luchar. La solución no es abandonarla por completo, sino seguir refinándola –hacerla más inclusiva, más transparente y más alineada con la recompensa del verdadero talento y esfuerzo–. Cuando nos acercamos más a una verdadera meritocracia, nuestras organizaciones se vuelven más justas; además de más eficientes, innovadoras, competitivas y dinámicas, mejor posicionadas para atraer y retener al mejor talento, venga de donde venga
En última instancia, la meritocracia no debería verse como un estado estático que podemos simplemente declarar y celebrar, sino como un proyecto en curso, que requiere vigilancia, humildad y la disposición para monitorear los resultados y cuestionar nuestras suposiciones en cada paso. Cuando nos acercamos más a una verdadera meritocracia, nuestras organizaciones se vuelven más justas; además de más eficientes, innovadoras, competitivas y dinámicas, mejor posicionadas para atraer y retener al mejor talento, venga de donde venga.
Contenido relacionado:
1. Definir el mérito con claridad y especificidad. Evitar nociones vagas de “talento” o “potencial” y traducirlas en competencias y criterios objetivos, aplicables de forma consistente en todos los procesos.
2. No confiar en “mejores prácticas” copiadas. Cada organización tiene sesgos y barreras propias. Antes de adoptar iniciativas externas, es esencial diagnosticar los problemas internos.
3. Monitorizar con datos cada fase del ciclo de talento. Recopilar y analizar sistemáticamente información sobre contratación, evaluaciones, promociones y recompensas. Esto permite identificar patrones de sesgo (como brechas de género o raza en salarios y ascensos), detectar ineficiencias y corregir desigualdades antes de que se consoliden. La meritocracia real exige transparencia basada en evidencia, no solo declaraciones o procesos formales.
4. Tratar la meritocracia como un proyecto continuo. No basta declararla: exige supervisión constante, ajustes permanentes y compromiso con la transparencia.
5. Vincular meritocracia con inclusión. Sin acceso equitativo a mentoría, proyectos visibles y oportunidades, la meritocracia fracasa. La verdadera meritocracia hace el trabajo paciente, y a menudo incómodo, de asegurar que cada empleado tenga una oportunidad genuina e igual de triunfar.
*Esta entrevista, publicada originalmente en inglés en el Columbia University Press Blog, aparece en español en Executive Excellence con la autorización expresa de su autora, Renee Bales, y de Emilio J. Castilla (NTU Professor of Management and Professor of Work and Organization Studies at the MIT Sloan School of Management). Autor de "The Meritocracy Paradox. Where Talent Management Strategies Go Wrong and How to Fix Them" (Columbia University Press) y finalista del Thinkers50 Talent Award 2025.
Imágenes cedidas por Emilio J. Castilla.
Publicado en septiembre de 2025.
Últimos artículos