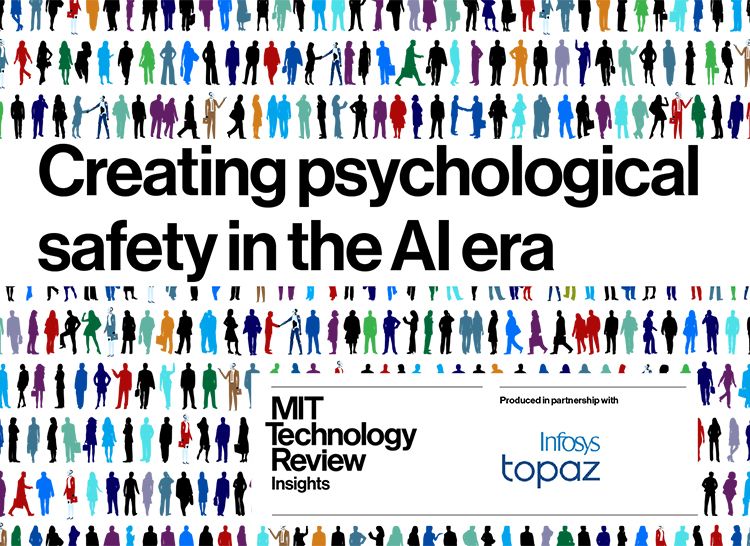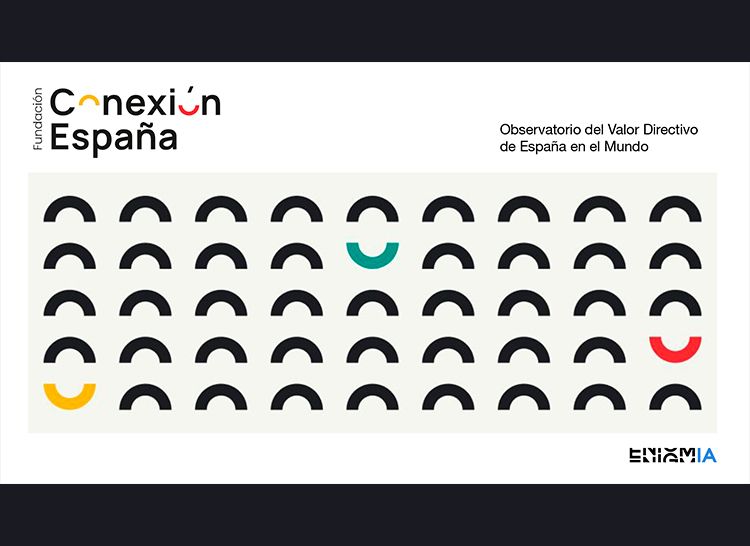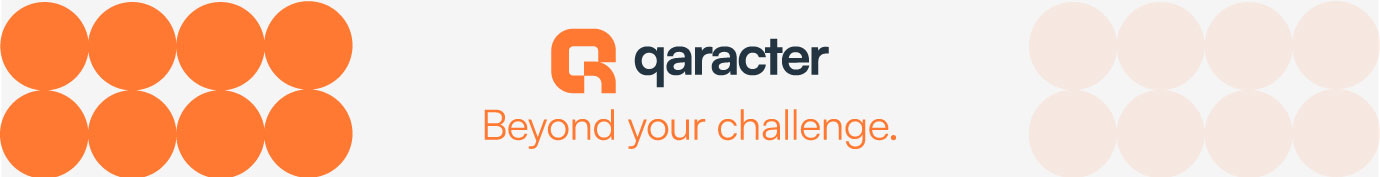Cuando el ciudadano es el cliente

Observar el sector público desde la mirada del ciudadano como cliente supone un cambio cultural profundo. Implica repensar los fines, los medios y las formas de gestionar, y apostar por una administración más ágil, empática, innovadora y orientada a generar bienestar.
Sobre ello conversaron, en el Global Peter Drucker Forum, James Mountford, director del Royal Free London Hospital; Antonella Mei-Pochtler, board member de Publicis y Generali; Remigijus Šimašius, alcalde de Vilnius, capital de Lituania, y Amit Kapoor, presidente honorario del Institute for Competitiveness (India). Este panel geográficamente diverso que sirvió para exponer casos de éxito concretos y hacer autocrítica, y contó con la moderación del profesor Mark Esposito.
Mejorar y medir el desempeño de los servicios públicos sin caer en una lógica exclusivamente burocrática es un desafío para autoridades y líderes del ámbito público y privado. Los indicadores tradicionales a menudo reflejan lo que es fácil de contar, pero no necesariamente lo que importa. Esto puede generar sistemas que cumplen con métricas, sin resolver los problemas de fondo. Evaluar la calidad del sector público exige considerar múltiples dimensiones: desde los resultados tangibles hasta la experiencia del usuario, pasando por la eficiencia económica del proceso. Este enfoque obliga a abandonar la obsesión por el control y abrir paso a una cultura orientada a la mejora continua y el aprendizaje institucional.
Un aspecto siempre crítico es la capacidad de innovación del sector público. Si bien existen numerosos ejemplos de creatividad local y buenas prácticas, muchas de ellas no logran escalar ni consolidarse, debido a la falta de estructuras que las apoyen y difundan. Es necesario crear entornos seguros para la experimentación, donde se pueda innovar sin que cada fallo suponga un coste político inasumible, convinieron los ponentes.
El diseño colaborativo entre instituciones, empleados públicos y usuarios se perfila como una herramienta clave para innovar desde dentro del sistema, pues las ciudades no se conciben solo como infraestructuras físicas, sino como sistemas vivos cuyo éxito se mide en función del bienestar y la felicidad de quienes las habitan. Por eso, las políticas urbanas deben priorizar la creación de condiciones que fomenten una vida plena y sostenible.
Los ejemplos expuestos evidenciaron que, cuando la colaboración con el sector privado se basa en evidencia y no en imposición, esta resulta una vía efectiva para compartir conocimiento, recursos y capacidades. Por último, se abordó la cuestión de la evaluación de las acción, insistiendo en la relevancia de examinar cualquier política o intervención desde una lógica de impacto. No basta con contabilizar recursos invertidos o acciones realizadas; lo importante es el efecto real que esas políticas tienen sobre la vida de las personas. Para ello –siguiendo el ejemplo aplicado en los distritos de India–, se propuso una estructura de análisis a tres niveles: los inputs (recursos y medios), los outputs (acciones ejecutadas) y los outcomes (resultados e impacto social). Este enfoque permite entender si realmente se está generando valor público, equilibrando progreso social, sostenibilidad, equidad y capacidad de respuesta ante crisis.
Contenido sólo para suscriptores
El contenido completo de este artículo sólo está disponible para suscriptores. Por favor, haz clic aquí a continuación para ver las opciones de suscripción disponibles:
Si ya tienes una suscripción activa, inicia sesión aquí:
Últimos artículos