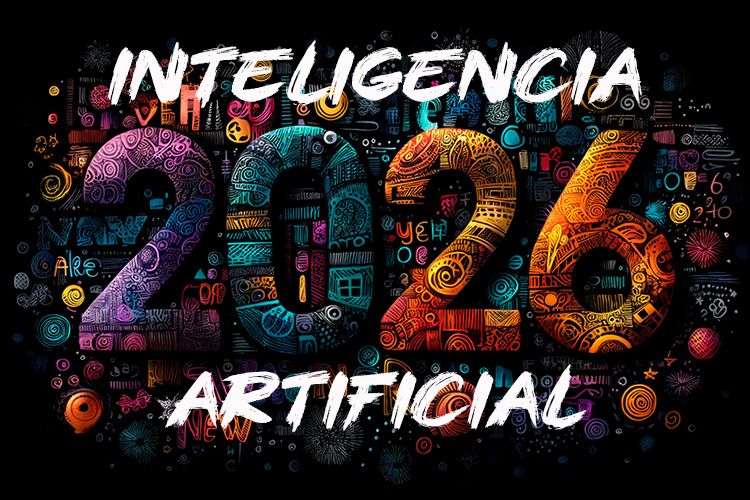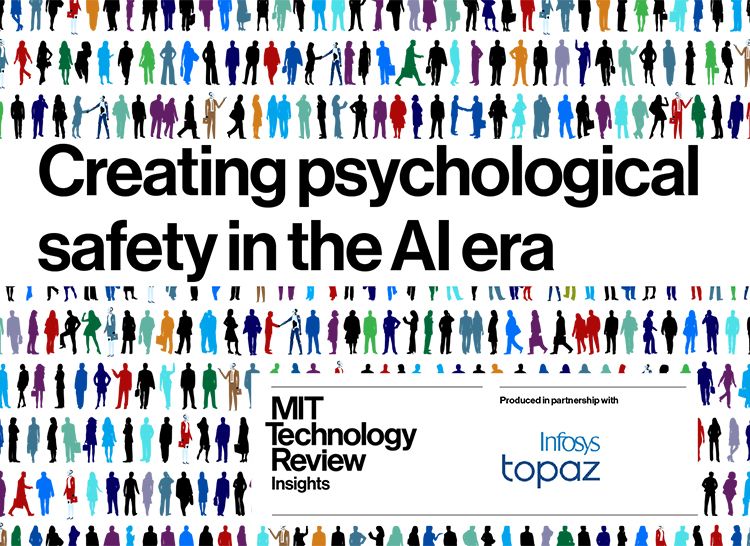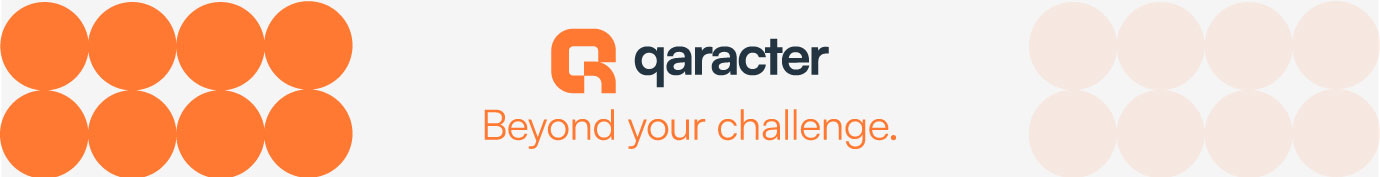La gran paradoja de la productividad, por Rita McGrath

Desde Adam Smith, hemos vinculado el progreso económico con la mejora en la productividad, especialmente en la manufactura. Sin embargo, al entrar en una era digital e impulsada por IA, este modelo tradicional ya no es suficiente. Las actividades que realmente hacen que la vida valga la pena –como el arte, la educación, la cultura y el cuidado– siguen siendo difíciles de medir y, por tanto, se consideran improductivas dentro del marco económico clásico.
McGrath plantea que esta visión está incompleta y propone lo que llama la “paradoja de la productividad cultural”: lo más valioso para el bienestar humano es lo que más nos cuesta cuantificar. A pesar de que el sector cultural aporta significativamente al PIB, continúa siendo tratado como un accesorio económico en vez de un motor de desarrollo humano.
La economista Carlota Pérez aporta un enfoque histórico al mostrar que las verdaderas “edades doradas” surgen cuando la tecnología no solo genera riqueza, sino que se despliega al servicio del bienestar colectivo. Hoy estamos en un punto de inflexión similar, y la IA podría ser la clave: no para reemplazar la creatividad humana, sino para ampliar la capacidad humana en tareas significativas.
La oportunidad no está solo en optimizar procesos, sino en redefinir lo que quiere decir ser productivos: invertir en cultura, comunidad, educación y creatividad. Esto implica adoptar nuevas métricas de éxito, más allá de la eficiencia económica, que reflejen el florecimiento humano.
Contenido sólo para suscriptores
El contenido completo de este artículo sólo está disponible para suscriptores. Por favor, haz clic aquí a continuación para ver las opciones de suscripción disponibles:
Si ya tienes una suscripción activa, inicia sesión aquí:
Últimos artículos